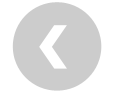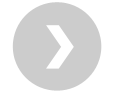A los quince años embarcaron a Ponciana en el “Monte Umbe” para librarla del hambre y encontrarle marido en América. Llegó sin hablar ni entender una palabra de otra lengua que no fuera su materno euskara. Fue tanto el miedo durante la travesía que acostada en el camastro de tercera clase donde viajaba no supo sino pedir ayuda a su ángel. Un ángel guerrero que la miraba protector desde la estampita que apretaba en su mano y que durante el sueño colocaba entre su mejilla y la tosca almohada: -“ Mikel goiaingeru… Mikel goiangeru”.
Se sintió perdida sin poder explicarse el frío que le apresaba el alma en aquel recinto oscuro, donde caras desconocidas apenas la miraban, y los murmullos, los gritos de la noche maltrataban su sueño. Sopa, papas hervidas y galleta marinera fue lo que la alimentó durante todo el trayecto. Pero al menos podía comer algo. Y ese frío no era peor que el que sufrían sus manos, cuando iba a arrancar brotes verdes bajo la nieve, para llevárselos a las dos “latxas” que en el establo daban un poco de leche a la familia. Los borregos se morían, el buey resistía al hambre y frío masticando algo de paja y a las “potokas” se les había dado monte pues se arreglaban solas y en la primavera estarían de regreso.
Ay! estos recuerdos volvían una y otra vez en la vigilia. Habían casado a su hermana…y aita no quiso verla de monja, así que la embarcó una mañana con un atadito de ropa y una carta breve para los parientes que las esperaban en Argentina con un marido y buen trabajo. Allí no sufrirás hambre, le dijo al oído en el breve abrazo. Por sobre el hombro de su padre vio a la ama que se tapaba el rostro con el rebozo y su hermana agitando apenas un pañuelito de pena. Jamás volvería verlos…pero ella no lo sabía. El vientre del barco siguió meciéndola durante todo el viaje y la despertó el bullicio del puerto de Buenos Aires.
Con el afecto parco y silencioso que ella tan bien conocía, los tíos Manterola la recibieron y se montaron con ella a un tren que lentamente los llevó a ese lugar plano, inmenso, ventoso y sin árboles, sin montes, poblado de lagunas y turbios arroyos. No había caseríos de piedra y tampoco madera. Una casa de barro y paja con techo de chapas y cañas era el hogar. Nada de establo. Un corral fangoso donde esperaban las vacas para ser ordeñadas lo reemplazaba. Algunos hombres hundidos en el barro y a los gritos se movían entre ellas.
Allí conoció a José. Descargando los baldes con leche, en tachos que luego subía a un carro. Le pareció hermoso pero también brutal porque apenas la miró y lanzó un ¡Osti! Ortzi! Cuando le dijeron que ella era la mujer que le habían prometido. Muy flaca, muy pequeña, pero si no hay otra… mejor vasca y de mi tierra. Algo hará ella para que formemos familia, les gritó mientras acomodaba el ternero para ordeñar a "la Mandarina”, la colorada orgullo del tambo.
Unos pocos días para conocer el lugar que habitaban y demostrar que sabía cocinar, hacer jabón y lejía, lavar la ropa, que no el arroyo sino en batea con tabla, y lo que era su secreto: batir la crema para la manteca y hacer los quesos, para su sorpresa con leche de vaca, no de oveja. La majada que estaba en un potrero chico no era para leche sino para lana y carne. Y luego al pueblo a casarse. No hubo vestido de novia, ni cortejo, ni dantzaris, ni música en su boda. La bendición y de vuelta al tambo. Por la noche un cordero asado, vino, algo de sidra y nueces guardadas y a la cama con el hombre en la piecita que para ellos había preparado la “amatxo”; donde también se albergaban bolsas de maíz y cajones con cluecas empollando, a las que no sobresaltaron, los quejidos ahogados con que comenzó su vida de casada.
Fue un tiempo largo con los parientes, de duro trabajo, silencios prolongados y un resciliente temor al hombre que la tomaba por las noches y apenas le dedicaba una mirada entre el humo de los cigarros y la copa de vino. Sin embargo ella lo fue espiando con sus ojitos de agua, con su carita de ángel; lo fue esperando para escucharlo, como escuchaba su corazón en el lecho. Ni se dio cuenta que su vientre crecía hasta que el niño le pataleó adentro. Ella jugaba a ser mujer sin que nadie lo supiera y cuando parió, ese niño fue para ella, el muñeco que había dejado escondido en el “hórreo” al partir. Recién ahí con el hijo, José le acarició la frente y le dijo: Gracias mujer. Ahora tendremos casa, algo de tierra y algunas vacas.
Trabajo, trabajo y soledad fue su vida de campo. Vinieron más hijos: varones y mujeres a los que crió sola con sacrificio pero con interna alegría. Vinieron también las fiestas de familia en las que ella prefería mirar el jolgorio desde un lugar apartado. Siguieron los días de levantar sola el tambo porque su José se quedaba en el pueblo para el mus y la farra. Cosa de hombres que ella aguantaba porque tenía que guardar su corazón; porque era el único hombre que conocía y porque lo amaba aunque él no lo tuviese en cuenta. De cuando en cuando llegaban las cartas de su hermana que nunca pudo contestar porque la quebraba la ausencia y la falta de la lengua materna que buscó un escondite dentro de su alma. Poco a poco le fluyeron suavemente las palabras que le permitían entenderse con toda esa gente nueva entre la que habían transcurrido sus años. Sin darse cuenta, el dolor en sus manos y en la espalda le avisó que había pasado el tiempo. Nunca se miraba en el espejo y no sabía que su oscuro cabello era ahora de plata y que su carita de ángel, aunque surcada de finas arrugas, seguía siendo una carita de ángel.
Los hijos ya hombres, las hijas casadas, la llevaron junto a su José a una casa de pueblo donde tenía cocina grande, huerto, una vid para el vino, corral de gallinas y un galponcito para el Ford “A” en el que el hombre y los muchachos salían de parranda. Los nietos acompañaron sus andanzas por el patio, su silencio y el secreto de sus cigarros para aplacar los bronquios maltrechos por las lluvias y las heladas de tantos inviernos ordeñando al sereno. Cuando un buen día llegó la hora de su alma, la estremeció el sonido de su voz llamando al ángel de sus sueños: Mikel goiangeru… Mikel goiangeru y el nombre de su hermana. Con ellos se fue de nuevo cruzando el Atlántico pero ahora por aire, entre nubes y escarcha, rayos de sol y brisas mañaneras. Fue una delicia llegar al caserío y posarse en el tejado para mirar los verdes valles, los musgosos hayedos, el robledal antiguo, los manzanos y cerezos florecidos, el arroyito de las “lamias”, las potokas galopando en el monte, el establo con su olor a ovejas y su calor de bueyes y en un rincón del hórreo, su muñeco de trapo con ojos de botones y sonrisa cosida esperándola para devolverle la infancia.



 Send to a friend
Send to a friend Add comment
Add comment